La última frontera de la atención.
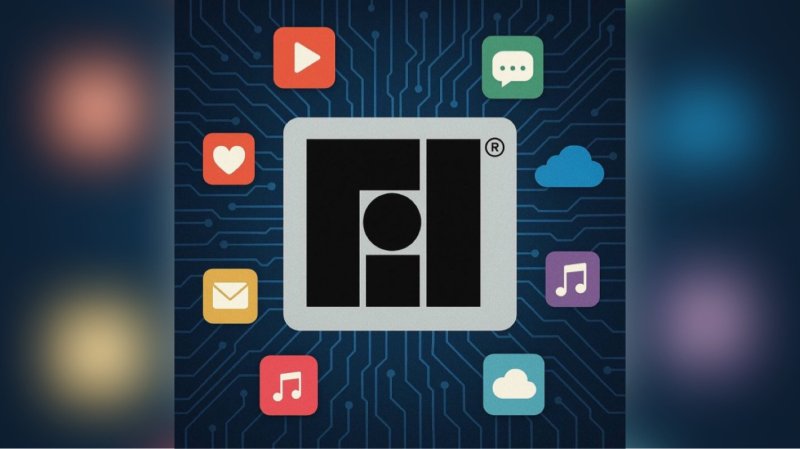
Por Juan Luis H. González Silva
Cada año, la FIL llega de zopetón y nos recuerda algo que preferimos ignorar: nuestra relación con los libros se ha vuelto más frágil, más intermitente, más vulnerable al ruido de la época. Ese objeto silencioso que acompañó la formación de generaciones enteras hoy compite contra un torrente incesante de pantallas que reclaman atención permanente. En medio de esa tormenta, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara aparece como un acto de resistencia cultural; un lugar donde, por unos días, la gente decide detenerse y volver a una forma de pensamiento que la velocidad digital amenaza con extinguir.
Lo que está en disputa, hoy en día, no es solo el hábito de la lectura, sino la capacidad misma de sostener la atención. Byung-Chul Han lo resume con precisión quirúrgica: “La atención profunda es hoy sustituida por una dispersión permanente”. Y esa dispersión ya no es un síntoma: es la atmósfera en la que vivimos. La respiramos sin darnos cuenta, la reproducimos incluso cuando intentamos concentrarnos. Para las nuevas generaciones la batalla es más dura: crecieron en un entorno diseñado para fragmentar la mente, para premiar el salto continuo y castigar la permanencia, para convertir el pensamiento en un ejercicio casi antinatural.
Por eso, en nuestros días, la lectura no es solo un acto cultural, es una forma de resistencia. Leer implica demorar el deseo, sostener la mirada, aceptar la lentitud como parte del viaje. Irene Vallejo lo expresa con claridad en El infinito en un junco: “En un mundo que corre, leer invita a detenerse”. Y ese detenerse, en pleno régimen de la inmediatez, es un gesto contracultural. Es elegir el silencio en medio del estruendo, la pausa en medio de la prisa, la trama profunda en lugar de la superficie infinita del scroll.
La FIL —esa feria que en los ochenta era casi artesanal, centrada en mesas de novedades, catálogos y conversaciones pausadas— ha tenido que transformarse para sobrevivir. Ya no es solo un encuentro editorial: hoy funciona como un contrapeso frente al vértigo digital que nos arrastra todos los días. En una época que desconfía de la lentitud, la FIL es un paréntesis incómodo, un espacio que obliga a desacelerar, a conversar sin prisa, a reconectar con una noción del tiempo que el algoritmo considera inútil. Esa es su verdadera evolución: de feria tradicional a refugio crítico en un mundo que corre sin saber adónde.
Y en ese refugio, a pesar de todo, los libros recuperan su condición de brújula. Ver a niñas y niños escuchando a un autor, a jóvenes buscando una primera edición, a adultos reencontrándose con un clásico, no es una postal romántica: es un pequeño triunfo contra la fragmentación. Es la prueba de que aún existe un tipo de conversación que no cabe en un tuit ni en un video de doce segundos, una conversación donde la palabra tiene peso, textura, memoria. La lectura compite ya no con el entretenimiento, sino con la estructura misma de nuestra atención.
El reto que tenemos por delante es enorme: lograr que las nuevas generaciones se sienten frente a un libro y permanezcan ahí el tiempo suficiente para que la historia las atrape. Conseguir que un niño descubra que la imaginación también ocurre sin una pantalla de por medio. Hacer que un joven compruebe que un libro puede ser más desafiante —y más adictivo— que cualquier plataforma. Nada de eso se logra por decreto ni con discursos moralizantes. La lectura entra por contagio, por acompañamiento, por ejemplo. Se aprende mirando a otros leer, escuchando a una autora explicar cómo nació una historia, encontrando un libro que no se estaba buscando.
Octavio Paz escribió: “Los libros son puentes tendidos hacia el futuro y hacia el pasado”. Pero un puente solo sirve si alguien lo cruza. Y ahí está nuestra responsabilidad: crear las condiciones para que niñas, niños, jóvenes y adultos sigan transitándolo, incluso cuando la vida digital insiste en empujarnos en dirección contraria.
La última frontera de la lectura no está en los libros, sino en nosotros. En nuestra capacidad —mínima pero decisiva— de cerrar el teléfono, abrir un libro y quedarnos ahí sin la angustia de sentir que el mundo del algoritmo exige nuestra atención.
Leer, hoy más que nunca, es un acto íntimo y profundamente político. Y la FIL, con todo y su bullicio humano, nos recuerda algo simple pero urgente: todavía es posible detenernos, todavía es posible poner atención y leer, pausado y lento.











